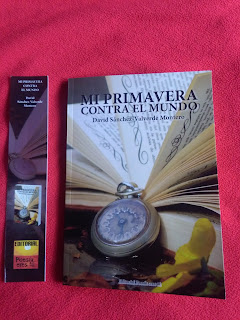lunes, 29 de abril de 2019
Las recordara o no
Y entonces,
ante su atónita mirada,
se desplegó un entramado violeta
que todo el lugar abarcaba.
Cada pequeña pieza, cada ventana,
cada rama, arteria, cada veta,
contaba un devenir singular.
Allí estaban todas sus vidas:
pasadas, futuras,
simultáneas;
las recordara o no.
Un consuelo pueril
pero consuelo al cabo,
sintió entonces al pensar,
que de los universos incontables,
cúmulos de combinaciones posibles
en la insondable cifra de realidades,
al menos en una existencia,
paralela o no a la suya,
había una copia de sí mismo
transitando la vida
que él deseaba vivir.
Y muy posiblemente…
anhelando transitar otra.
David Sánchez-Valverde Montero (Mi primavera contra el mundo)
Fotografía: Iñaki Mendivi Armendáriz
Vacuidad. PODCAST
viernes, 19 de abril de 2019
Espejo
Umbral, acceso, luz en vilo,
¿o Alicia y las maravillas? Otra eternidad delante.
Casi extintos. Casi eternos
BOOKTRAILER de Casi extintos. Casi eternos
jueves, 18 de abril de 2019
Saturación
Saturación
Todo parece haber sido dicho ya,
escrito pintado esculpido.
Todo parece haber sido ya retratado,
filmado grabado sentido,
comprado agotado vendido.
Anda el asombro malherido ya,
pues dice haberlo visto todo,
oído probado tocado ya todo.
Resbala hacia un tedio sin fondo,
luego asciende noctámbulo, saturado,
y de nuevo hacia abajo vencido.
¿Hay algo que agite el alma?
¿Puede despertar la mirada todavía?
Sentir, recobrar la calma.
Vivir, la fugaz alegría.
Soslayar el tiempo, respirar,
olvidar su atroz tiranía,
existir y dejarlo pasar.
¿Sirve de algo la poesía?
David Sánchez-Valverde Montero (Mi primavera contra el mundo)
Imagen: Iñaki Mendivi Armendáriz
Lux Lucidum
Lux Lucidum
“La
lucidez: martirio permanente, inimaginable proeza”.
E.
Cioran (Ese maldito yo)
Y ahora que la tenía, tras tanto tiempo buscándola sin saberlo, ya no la quería a su lado. El periplo había comenzado, y él columbraba las estrellas a través del cristal de la cabina.
Vamos allá, se dijo intentando darse ánimo. Su mano empujó suavemente el
mando de ignición: el fragor de los motores aplacó por unos minutos su
enloquecida cascada de pensamientos. Así, sin esperanza pero también sin
tristeza, abandonó en la noche su planeta natal. El fragmento de Lux Lucidum palpitaba en la parte
trasera de la nave, pero el eco luminoso alcanzaba sutilmente la cabina,
impidiendo que el atribulado cosmonauta olvidara siquiera por una fracción de segundo
el propósito de su odisea. La atmósfera del orbe en el que habían transcurrido
sus días quedaba ya atrás, y el universo desplegaba su poder, lámina diáfana e
implacable, cuna de estrellas y prodigios.
No tardó mucho en
orientarse y marcar en el panel de mando la primera fase de su itinerario.
Ragmuth. Solo era cuestión de tiempo que su icono apareciese en la pantalla
frontal. Había partido de noche y no tardó en rendirse al sueño: el reflejo de
su rostro dormido en el cristal contenía también la imagen de las estrellas de
ahí afuera. Su mente en reposo y el cosmos se observaban, y una nebulosa lejana
lo teñía todo de violeta. Una suave señal acústica reclamó su atención y lo
despertó. El planeta asomó a simple vista por uno de los márgenes de la cabina,
lejano todavía, un punto blanco, rutilante, ajeno a esa mirada que lo observaba
desde el sombrío vientre de un artefacto galáctico. Conocía Ragmuth por las
descripciones que de él se hacían en los libros de Geografía e Historia
estelar. Los había estudiado en la Academia y su padre, piloto de Escuadra ya
retirado, lo mencionaba a menudo en sus relatos cuando alguien quería
escucharle. Definían a sus pobladores como una sociedad primitiva de estructura
tribal, cazadores-recolectores y nómadas. Al parecer, no se consideraba a esa
gente peligrosa a menos que sintieran miedo o amenaza.
Decidió en su
aproximación al planeta, descender cerca de uno de los pocos asentamientos
estables que allí se daban; el resto eran comunidades de escasa entidad en
constante nomadismo, en las que quizás sería difícil hallar un líder que
valorase lo que el forastero portaba. Así, el aparato se posó en la periferia
del abigarrado conjunto de chozas y tiendas que conformaban aquella aldea, no
sin antes provocar un estruendo considerable con los motores de frenado y
levantar una gran nube de arena y polvo en derredor. El fragor y la novedad en
la vida de aquellas gentes hicieron que unos pocos de forma temerosa al
principio, a los que se sumaron un grupo de unos cincuenta individuos, se
arremolinaran en torno a la nave. Salvo por escasas visitas con fines de
investigación biológica en aquel planeta de selvas y estepas, nadie se
aventuraba a horadar sus cielos, así que la curiosidad era irresistible.
Se trataba de un
asentamiento en terreno yermo cerca de los lindes de una extensión selvática, a
salvo de los depredadores pero lo bastante cerca del agua y del alimento. Las
gentes, como el viajero esperaba, tenían figura antropomórfica pero su piel era
rojiza, de un color más intenso en la cara, y vestían atuendos confeccionados
con pieles de animales y fibras vegetales, adornando algunos de ellos sus
extremidades y cabezas con abalorios de madera, cintas o flores silvestres. No
necesitaba calarse el traje de adaptación espacial, así que salió como estaba,
con ropas cómodas y sencillas de colores oscuros. Al dejar caer su primer pie
en Ragmuth, la masa congregada dio un paso atrás al unísono, pero segundos
después pareció relajarse un poco, ya que el hombre estaba solo, sonriente, con
las manos desnudas. Una mujer se adelantó entre el tumulto, con ademán amigable
aunque todavía con un atisbo de desconfianza en la mirada, unos ojos amarillos
brillantes al igual que en el resto de sus congéneres. El cosmonauta supuso que
se trataba de alguien con autoridad entre esas gentes, y meditó unos segundos
antes de hablar. La mirada de la nativa a través de un cabello grasiento, largo
y casi completamente cano se posó en los ojos de aquel foráneo, más templada y
segura, menos excitable que el resto de los presentes.
¿Qué buscas aquí? ¿Qué
quieres de nosotros?, inquirió la mujer con voz severa a la vez que balanceaba
la cara hacia el visitante.
No deseo molestaros,
dijo con claridad el viajero, mostrando sus manos vacías por delante.
La muchedumbre se
aquietó, siendo golpeado el silencio únicamente por el gorjeo de algunas aves
que transitaban las alturas.
Quiero ofreceros…,
prosiguió el cosmonauta, un fragmento
azul de Lux Lucidum.
La masa comenzó a
agitarse entonces: susurros, lamentos, pasos nerviosos dieron lugar en segundos
a amenazadores chillos guturales, ininteligibles para el extranjero. La mujer
que parecía ejercer de líder dio un paso al frente abriendo los brazos y los ojos
a la par.
¡Si la piedra que
portas toca esta tierra seremos aniquilados!, gritaba en un espasmo de terror.
¡Nuestros viejos saben que su luz nos cegará, matará la luz de nuestra estrella
y seremos arrojados al abismo!, ¡sí!, ¡al abismo! ¡Todas las almas lo saben
desde siempre en Ragmuth! ¡Huye, huye!, no podré retenerlos.
Un proyectil pequeño
rozó la cabeza del visitante e impactó con un chasquido metálico en el casco de
la nave. Seguidamente, los congregados, convertidos ya en una turba
ensordecedora, hicieron caer una lluvia de piedras mientras se arremolinaban
más y más en torno al forastero y su vehículo. El viajero se precipitó a su
interior, disponiendo la partida frenéticamente, pulsando, activando
instintivamente aquí y allá mientras el tronar de los proyectiles castigaba el
exterior de su barca estelar. Con el sonido del último impacto, y el rugido de
los motores de despegue que provocó la estampida de aquellos nativos
enloquecidos, dijo adiós por primera y última vez a aquel lugar.
Cuando la nave hendió
el espacio profundo, en su oscuro e inquieto sueño claveteado de estrellas, el
peregrino logró templar sus nervios, inspirando una y otra vez, espirando a su
vez, intentando sacar de sí toda la tensión y el miedo que fuera posible.
Comprendió que había calibrado mal las consecuencias que podía ocasionar el
mostrar algo tan luminoso, tan saturado de poder como aquel fragmento azul, a
una comunidad que nadaba cómodamente en un río de tinieblas, que se asía con
precaria seguridad a un mundo de oscuridad y secretos, extrañas alquimias,
espíritus errantes, ciclos ocultos.
Así, Ragmuth quedó
atrás, difuminado por siempre en los márgenes del cosmos y su memoria… Y un
nuevo destino emergió entre los pensamientos del cosmonauta: Teatum. Un lugar
completamente distinto al planeta del que acababa de huir, una civilización que
parecía situarse en la cúspide del desarrollo tecnológico. Se trataba de un
satélite artificial, autosuficiente, en serena autarquía, una urbe que ocupaba
toda una luna construida por una raza tocada por la gracia del progreso
científico y material. Al menos estaba casi seguro de que en Teatum no lo
echarían a pedradas, aunque poco más sabía. Su padre únicamente había recalado
allí en un par de ocasiones, intentando culminar infructuosas relaciones
diplomático-comerciales con los teatumtianos, recelosos siempre por
salvaguardar su independencia, desconfiados por naturaleza frente a los
visitantes, sabedores de que portaban el conocimiento necesario para
perpetuarse sin necesidad de pactos, de coaliciones, de relaciones con especies
o potencias extranjeras.
Motivo de la visita, preguntó inesperadamente a través del
comunicador una voz hosca.
Deseo ofrecer un
fragmento de Lux Lucidum.
Espere, dijo la voz. Tras casi cinco minutos en
los que el cosmonauta temió que lo desintegraran allí mismo, el que supuso que
era un controlador de vuelo, dijo:
Aterrice en el muelle
B1.
De esta manera, le fue
permitido posar su nave en uno de los cientos de muelles espaciales que
horadaban la superficie de aquella esfera metálica. Incontables vehículos
partían y otros tantos arribaban, en el continuo transporte de mercancías
procedentes del gigante gaseoso Álohn, al que orbitaba Teatum. Dentro del
hangar, innumerables operarios se afanaban de un lado para otro, transitando
las grises entrañas de aquel ingenioso orbe mecánico, aparentemente ajenos a
cualquier cosa que no fuera su cometido. El peregrino sintió un mal
presentimiento cuando vio a través del cristal de la cabina la comitiva que
esperaba: dos individuos encapuchados con túnicas azules lo observaban con
gravedad, a los que cercaban otros tres seres algo más corpulentos, que
portaban una especie de lanza de metal y aparentaban formar parte de algún
cuerpo de seguridad.
La silueta del viajero
se recortó en el neblinoso umbral, justo tras la entrada principal de la nave,
oculto en parte por el polvo y los gases que esparció el aterrizaje. Tras
acercarse al grupo y antes de que pudiese articular palabra, uno de los
teatumtianos que vestía túnica azul se expresó con elocuente gesto para que
guardara silencio:
¡Ssssschchch! Aquí no.
Acompáñenos, susurró imperativo sin esperar respuesta, pues los tres seres de
las lanzas ya lo rodeaban y lo impelían sin siquiera tocarlo a avanzar por un
angosto pasillo. Pensando que era del todo inútil cualquier resistencia por su
parte, el cosmonauta se dejó arrastrar por aquellas frías criaturas,
arrepintiéndose tempranamente de su visita. Le costaba caminar tan rápido pues
se había calado el traje de adaptación espacial, ya que observó que en el
hangar todos los trabajadores iban embutidos en trajes de protección. El
pasillo abocaba a un ascensor al cual lo introdujeron, para descender varios
niveles cuyo número fue incapaz de contar, pues se encontraba ciertamente
atrapado entre los guardias, que superaban con creces su estatura. Desconocía si los tres gigantes que le
custodiaban pertenecían a la misma especie que los individuos de túnica azul.
Portaban cascos cerrados y solo emitían leves gruñidos bajo sus armaduras
oscuras y sus capas rojizas. El ascensor se abrió a otro pasillo que daba en su
extremo a una amplia sala, tan sobria y gris como todo lo que hasta entonces
había desfilado ante sus ojos. En el centro, varios asientos rodeaban una mesa
blanca y perfectamente rectangular. No lo invitaron a sentarse ni se
interesaron por nada ajeno al motivo de la visita, y tras relajar los guardias
en algo la tensión alrededor del visitante, las dos figuras azules, paradas en
el lado opuesto de la mesa, se adelantaron, hablando el mismo de antes. Levantó
ligeramente la cabeza y pudo ver ahora su rostro estrecho, afilado y de piel
muy pálida, casi azul.
¿Cuál es el propósito
de su visita?, dijo apuntándole con sus ojos glaciales.
El viajero escogió bien
las palabras: Deseo ofrecerles
gratuitamente un fragmento azul de Lux
Lucidum.
Créame, continuó el
mismo. No existe nada gratuito en
este universo. ¿Dónde la ha encontrado?
El peregrino sospechaba
la reacción que iba a provocar, pero no podía esquivar la pregunta. Vino a mí;
la encontré palpitando en la oscuridad de mi habitación una mañana.
El teatumtiano que
había hablado todo el tiempo comenzó a reírse. El otro, dos pasos más atrás, se
sumó a él. Por momentos parecía una risa y por otros un chillido estentóreo,
grotesco.
Estos humanos son
escoria galáctica, apostilló el
segundo.
¿La ha tocado?,
inquirió el primero.
No, contestó el
cosmonauta. La deposité en una urna
de cristal mediante unas pinzas mecánicas.
¿Por qué no la ha
entregado a las autoridades de su planeta?
El viajero suspiró,
pues una avalancha de recuerdos acompañaba su respuesta: Como saben, mi
civilización colapsó hace algo más de medio siglo. Pequeños grupos hemos
conseguido salir adelante a partir de lo que quedó, en áreas más o menos
seguras. Muchos murieron, otros emigraron como pudieron desperdigándose por la
galaxia; todavía hay algunos que lo hacen si encuentran un transporte capaz de
sacarlos de allí. Creo que mi comunidad no aceptaría una piedra como esta, la
consideraría peligrosa. Es probable que no me dieran opción; no puedo regresar
con ella.
Entiendo…, asintió el
teatumtiano dando pequeños pasos frente al visitante. ¿Qué sabe de ella?
Bueno… supongo que más
o menos lo que todos en este universo. Hablan de tres piedras Lux, de respectivos colores azul, verde
y rojo. Al contacto con cada una se le atribuye algún tipo de información, de
revelación, qué se yo. Las leyendas coinciden en que la Lux azul es la más poderosa.
Exacto, afirmó posando
sobre la mesa unas manos casi blancas, con dedos muy finos y largos, terminados
en estrechas uñas azules que sobresalían levemente. El cosmonauta sintió una
punzada de repulsión.
El mismo ser continuó
hablando. Desconozco si es verdad lo que cuenta, humano. Me resulta
indiferente. Según dice, parece que es usted el primero en haber hallado una Lux Lucidum. Verá, nosotros no
necesitamos mitos, no necesitamos piedras mágicas… ¡No necesitamos a nadie! Si
una historia como la suya corriera por mi luna, la duda lo paralizaría todo.
Ahora, va a regresar a su nave y se va a perder en el cosmos con su roca y sus
mentiras. Si vuelve, dispararemos a matar.
De esta forma, Teatum
también quedó atrás. El peregrino se sintió abatido. Era consciente de que su
transporte no podía llevarlo más allá del tercer círculo, y únicamente le
restaba un lugar al que ir: Néiladon. Pensó en su padre. Cogió una vez más su
único legado material, aquel raído cuaderno de viajes. Las tapas azules apenas
sostenían las hojas y cada vez que lo abría, alguna se desprendía entre sus
dedos. Los apuntes de su padre eran más detallados aquí, pues había recalado a
descansar en varias ocasiones. Su población era mínima, concentrada en varios
monasterios y pequeñas edificaciones, ubicados en un gran oasis de los pocos
que salpicaban un planeta de naturaleza desértica. Las enormes dunas de arena
lo cubrían casi todo y parecía una esfera áurea desde el espacio. El
interrogatorio del inquisidor teatumtiano le había agitado el pasado.
Regresaron a él los días de lucha, de esfuerzo titánico por sobrevivir, por
volver a empezar, el peso que recayó sobre sus hombros como uno de los líderes
de la comunidad, un grupo heterogéneo de gentes asustadas, perdidas. Él mismo
perdido, intentando hallar un sentido, rescatando una voluntad que iluminara el
camino.
La intermitencia del
fragmento azul lo apartó de su ensimismamiento. Por primera vez deseó tocarlo,
sentir su poder, comprobar si era cierto lo que decían las fuentes antiguas de
todos los mundos conocidos. Así que se dirigió a la bodega. Su cara reflejaba a
intervalos el azul, los ojos se acomodaban a aquella vibración. De rodillas,
apartó la urna de cristal que lo cubría y apoyó con cuidado los dedos de la
mano derecha. Después posó el resto de la mano e hizo lo mismo con la otra. El
contacto era agradable, percibió un suave calor en la piel de las manos que fue
ocupando todo su cuerpo. Observó que la piedra era más azul, ya no parpadeaba.
Entonces, cerró los ojos, y unos segundos después, al abrirlos, ya no había
piedra, ni suelo, no había nave; flotaba en un espacio oscuro, solo ocupado por
él. El vacío que lo circundaba, de repente se hizo luz, una explosión luminosa
que le obligó a cubrirse los ojos. Al apartar la mano descubrió un cosmos lleno
de estrellas, y un ligero siseo, un zumbido creciente comenzó a llenar sus
oídos. Se arqueó hacia atrás en un espasmo de dolor inconcebible que le recorrió
la espalda: sintió, vio, todo el dolor, en todas sus formas, todas las muertes,
las lágrimas recorrían su cara y creyó que iba a romperse por dentro, que iba a
morir. Justo cuando pensaba que no podría resistirlo más, el dolor fue
atenuándose y brotó en su abdomen un cosquilleo que acabó inundándole; le
reveló todas las alegrías, todo el placer imaginable, arrastrándolo a un
vórtice también insoportable. Cuando el último relámpago orgásmico le estaba
lacerando de un gozo que era ya dolor, bruscamente vino la calma, y quedó así,
observándose a sí mismo en ese océano sereno.
Despertó sobresaltado
con el pitido en la pantalla del navegador: Néiladon estaba cerca. Se encontró
sentado delante de los mandos. Miró hacia atrás. La piedra brillaba bajo su
bóveda de cristal. Desconcertado, algo aturdido, tomó el control manual del
aparato en su aproximación al planeta. Viró hacia la izquierda en el descenso y
pudo ver el gran oasis. Incontables placas solares rodeaban el lugar y hacían
de parapeto frente a la arena, en el interior se divisaban abundantes parcelas
de cultivo y zonas boscosas atravesadas por cursos de agua. Todos los
monasterios ocupaban lugares elevados y se podían vislumbrar también a través
de la vegetación pequeñas edificaciones y toscos caminos. El viajero pensó que
aquí al menos no lo llamarían escoria galáctica, pues eran humanos como él, y
la mano de su padre los describía como “gentes de buen trato, una comunidad de
místicos apartada del ruido del mundo”.
Nada más poner el
primer pie en tierra, percibió el calor húmedo en el aire tibio. Dos mujeres
jóvenes y tres niños le observaban desde un lado. Los críos, maravillados, se
adelantaron y le tocaron las piernas. Portaban escasa indumentaria, finos
tejidos blancos o de colores muy suaves que cubrían parte de su cuerpo,
revelando en el resto una piel morena y brillante.
Discúlpelos. No
recibimos muchas visitas…, dijo una de las mujeres. El suave viento hacía
bailar sus telas mientras sonreía.
Saludos, contestó
afablemente el cosmonauta, a la vez que se quitaba la gruesa chaqueta de vuelo
y acariciaba después la cabellera negra del más pequeño.
¿Qué desea?, preguntó
amable la otra mujer.
Me gustaría hablar con
alguna autoridad en Néiladon, informó el viajero habiendo decidido más cautela
en cuanto a sus intenciones.
Las dos mujeres se
miraron brevemente.
¿Se refiere a alguien a
quien consideremos sabio?, inquirió
la primera.
Sí, eso estaría bien.
Maia podría ayudarle.
Probablemente esté en aquel monasterio, señaló la misma mujer hacia unas
estructuras a modo de torretas, que sobresalían quizá a un kilómetro de
distancia de donde se encontraban.
El peregrino se
despidió y encaró el camino a través de un sendero pedregoso que se internaba
por tramos entre arbustos bajos y árboles de gran altura, para emerger en otros
atravesando zonas cultivables donde hombres y mujeres lo observaban pasar.
Algunos saludaban con la mano, casi todos sonreían, y dos niños tan morenos
como el resto de los individuos que se habían dejado ver, lo siguieron un
trecho sin decir palabra. Por fin, alcanzó la entrada del edificio justo cuando
el cielo era de un violeta cálido. Distinguió a una mujer que parecía esperarle
junto a la puerta.
Soy Maia. Me han dicho
que quería verme.
Con un golpe de vista
el viajero le calculó unos cincuenta años de edad. Vestía con la misma
sencillez que el resto de esas gentes. Llevaba el cabello oscuro recogido
atrás, y mientras aguardaba alguna respuesta su mirada no delató impaciencia,
en un rostro con leves surcos hechos de tiempo que no habían logrado sepultar
su belleza discreta.
Gracias por recibirme.
Desearía mostrarle un fragmento azul de Lux
Lucidum.
Así que parece que son
verdad las leyendas… las piedras de la lucidez…, dijo la mujer.
El hombre suspiró y
sintió todo el cansancio de los últimos días: Pensé que resultaría fácil
desprenderme de ella, pero nadie parece quererla. ¿Sabe?, allá arriba la toqué,
y por un momento tuve la sospecha, intuí de alguna manera, sentí que… que…
¿Que era usted Dios?,
dijo Maia.
La miró absorto.
¿Dónde la guarda?,
preguntó ella.
Se la mostraré,
contestó el peregrino encantado por esa primera muestra de interés. La condujo
de regreso a su nave sin percatarse al principio de que poco a poco, las gentes
del lugar se les iban uniendo tras Maia. Al girarse brevemente en un recodo del
camino, se encontró todos aquellos ojos oscuros escrutándole alegremente en la
noche, y se rio por primera vez en aquel viaje. Las dos lunas de Néiladon
reflejaban tal luz, que la nave parecía un objeto mágico cuando se acercaron a
ella. El fatigado cosmonauta siempre recordaría aquel momento, con ese extraño
pueblo casi rodeándole en la brisa fresca de la noche, el silencio solo
violentado por el rumor de sus pasos y los ecos lejanos de animales
desconocidos para él. Maia le siguió al interior del vehículo. El fulgor azul
aguardaba.
¡Ahí la tiene!, anunció.
Mis ojos no la ven,
dijo la mujer en un tono tan bajo que el viajero creyó no haber entendido.
¿Cómo ha dicho?,
preguntó él.
No la veo ahí delante,
contestó ella sonriendo levemente. El peregrino no lo podía creer, pero no dudó
ni por un momento de la palabra de la mujer.
Pero… está ahí, con su
luz azul, señaló él sintiendo ganas de llorar. Ha estado ahí todo el tiempo.
No dudo de que lo esté,
dijo Maia. Pero creo que está ahí para usted, solo para usted. Es algo que debe
acompañarlo.
En ese instante, el
cosmonauta se sintió oprimido pensando en el absurdo de aquel viaje, de todos
aquellos afanes.
Regrese a su hogar,
aconsejó Maia. Tendrá que aceptar a su piedra azul. Sonrió ampliamente y le
acarició la cara.
Así, con la huella de
esa caricia y las manos de aquellas gentes despidiéndolo desde abajo, puso
rumbo a casa. Pero al abandonar la órbita de Néiladon y acercarse al segundo
círculo, un impulso se abrió paso en su interior. Abrió la escotilla trasera y
dejó que la urna transparente flotara hacia el exterior. La siguió con la
mirada a través del cristal de la puerta de seguridad que separaba la cabina de
la bodega. La vio perderse en el espacio mientras su pálpito azul cada vez era
más pequeño, hasta que al fin, no fue.
*******************************
Tras su primera noche
de vuelta en la Tierra se sentía repuesto. Pensó que tal vez debería, igual que
hacía su padre, dejar testimonio escrito de sus vivencias. Tal vez más
adelante, se dijo todavía soñoliento. Bajó las escaleras hacia la planta baja
con la intención de tomar un buen desayuno por primera vez en tantos días.
Abrió antes la puerta corredera de la habitación que hacía las veces de
despensa. Dio un paso atrás instintivamente: la oscuridad brillaba, parpadeaba,
cada segundo el azul latía allí mismo. De nuevo la Lux Lucidum frente a él, le observaba. El viajero se repuso un
poco. Inspiró.
Entonces recordó la
única caricia que Maia le dio.
David Sánchez-Valverde Montero (Casi extintos. Casi eternos)
miércoles, 17 de abril de 2019
Vacuidad
Contra lo imposible
El amor romántico,
metáfora de la vida.
La vida, metáfora,
del amor romántico:
descubrimiento, gozo,
desgaste, lento declinar.
Yo quise ser Poesía,
tú, alegría y Vida.
Pero las balas silbaban,
sentíamos el acecho
de un minotauro enloquecido,
la tierra vibraba inquieta,
y un cielo gris se vaciaba
haciendo los caminos lodo
y el horizonte inescrutable.
Ambos sabemos que no,
que no hay victoria posible
pues no se trata de eso.
Resistir a voluntad,
doblegar al dolor con Amor,
decir que sí y Vivir
sin esperanzas ni anhelos de gloria,
guardando tus ojos verdes
en el bastión de mi memoria.
Tú y yo juntos,
hermanos de armas,
cargando contra lo imposible.
David Sánchez-Valverde Montero (Mi primavera contra el mundo)
Imagen: Iñaki Mendivi Armendáriz
Tiempo
Tiempo
Cómo lograr retenerte,
domar tu hambre insaciable,
tu paso de arena y olvido,
de ruina, vacío y pena.
Cómo evitar tu caída,
anclar tu susurro en fuga,
lazo de áureos instantes,
sujetar la pasión, la alegría,
hacer de un segundo una vida
y besar la piel de los dioses.
David Sánchez-Valverde Montero (Extraído del poemario "Mi primavera contra el mundo")
Fotografía: Iñaki Mendivi Armendáriz
martes, 16 de abril de 2019
Entrevista en EGUZKI IRRATIA
Entrevista en la revista local de BERRIOZAR
Enlace de COMPRA
Enlace de COMPRA
lunes, 15 de abril de 2019
Soñaba con tomar un tren... PODCAST
Mamá abrirá las ventanas. PODCAST
La veta plateada. PODCAST
De naufragios y sirenas... PODCAST
Todo el dolor del mundo. PODCAST
La extraña reunión. PODCAST
Azúcar y chocolate. PODCAST
viernes, 12 de abril de 2019
Libro de relatos
CASI EXTINTOS. CASI ETERNOS
Poemario
MI PRIMAVERA CONTRA EL MUNDO
lunes, 8 de abril de 2019
PRESENTACIÓN
Entradas
-
21 gramos Adelante, no temas ningún mal, me dijo el guardián de la Puerta. Parece no estar abierta, contesté parado frente al um...
-
Resistencia oblicua Miró distraído hacia las alturas. Un pájaro con las alas abiertas parecía flotar, apenas un leve oscilar en su f...
-
Nostalgia Todavía hoy me alcanza, al mirar hacia el portal, hacia las extrañas ventanas de la antaño casa de mis abuelos. Me t...